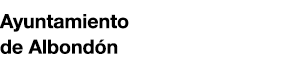Historia de la ciudad
ALBONDÓN Y LA ALPUJARRA A LO LARGO DE LA HISTORIA

PREHISTORIA
La localización de La Alpujarra y sus recursos hicieron que surgieran de su solar culturas propias -las del Neolítico o la morisca- y otras que tuvieron su origen o desarrollo tan cercano, que necesariamente tuvieron que asentarse, influenciar o colonizar este territorio. A veces se dice que la Revolución del Neolítico o la del Islam, llegaron a La Alpujarra o a Andalucía, y resulta que fue el Sur de la Península, el que irradió a todo el Mediterráneo y Europa durante milenios.
Neolítico 5000-2500 A.C.
Los Alpujarreños cultivaban pequeños huertos en los valles cercanos a Albondón y Albuñol, recolectaban miel, se adornaban con collares de conchas y piedras de colores y su calzado eran sandalias de esparto. Este pueblo no poseían armas de guerra y su forma de organización social era un matriarcado. En uno de los enterramientos, se encontró una gran diadema de oro y algunas cápsulas de adormidera, que seguramente se utilizaban en los ritos funerarios.
En el Museo Arqueológico de Granada y clasificada como “Colección Singular” se muestran algunos de los objetos encontrados, extraídos de la Cueva de los Murciélagos, uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica. “La Cueva de los Murciélagos”, situada en la sierra litoral de la Contraviesa junto a la localidad de Albuñol, fue descubierta en 1831 por un vecino del lugar que aprovechaba la capa de guano depositado por los murciélagos en la entrada de la cueva, sustancia que pudo ser la causante de la buena conversación de los objetos de materia orgánica depositados en su interior.
En 1857 una compañía minera inició la explotación de la cueva debido a la aparición de material de plomo. Se abrieron varias salas en el interior, donde se localizaron y destruyeron objetos de gran interés arqueológico, según refiere Manuel de Góngora en su obra de 1868. Este recuperó algunos de manos de los expoliadores, con cuyos informes reconstruye las circunstancias del descubrimiento.
En el repertorio de materiales recuperados por Góngora destacan, por su excepcional conservación, los objetos realizados en esparto: distintos tipos de cestillos, tapaderas, esteras y sandalias. Las dos sandalias del Museo Arqueológico de Granada están realizadas en esparto con núcleo central compuesto, que consiste en rodear ese núcleo con una cuerda en espiral, por torsión o trenzado, que completa la suela. Entre los objetos recuperados, están presentes también los realizados en madera de roble, como medio cuenco y dos punzones que forman parte del depósito en el Museo Arqueológico de Granada. El yacimiento de La Cueva de los Murciélagos es excepcional debido a los escasos restos orgánicos prehistóricos conservados en la Península.
Las últimas investigaciones, con reflectografía de infrarrojos han permitido detectar la presencia de una decoración geométrica teñida, difícil de observar a simple vista, sobre algunos cestillos de la Cueva de los Murciélagos y sistematizar los distintos motivos ornamentales. Nuevas dataciones calibradas de C-14 sobre muestras de esparto permiten situar este conjunto neolítico entre finales del VI e inicios del V milenio.
Cultura del Garcel 2700-2400 A.C.
Los pobladores del Garcel pertenecen a la denominada raza mediterránea, antecesora de la íbera que se desarrolló en la Cuenca del Río Almanzora, en Almería.
Construían aldeas fortificadas y casas de mimbre y barro. Cultivan el olivo y la vid, almacenando los cereales en fosas. Sus armas -puntas de flecha, hachas,...- eran finamente pulimentadas. Hacia el año 2500 a.C., su cultura y conocimientos, cruzaron el Ródano y después a las Islas Británicas, siendo el primer pueblo que colonizó Europa introduciendo la cultura neolítica.
El yacimiento más importante de esta cultura, se localiza en el Garcel, en Antas -Almería-, siendo declarado el 29 de abril del 2008 Bien de Interés Cultural.
Aunque contiene restos del Neolítico Final, es quizás el precursor de la Edad del Cobre. El estudio de sus restos se inició a finales del Siglo XIX a cargo de destacados arqueólogos de la época, como los hermanos Siret, aunque fueron las excavaciones realizadas en 1973 las que aportaron los datos más relevantes y descubrieron estructuras de habitación, producción y almacenamiento pertenecientes a un poblado del Cobre Antiguo.
Los Millares 3350-2250 A.C.


A los pies de la Sierra de Gádor floreció esta cultura que con seguridad originó otras más evolucionadas del Mediterráneo, con uno de los mayores poblamientos de la época -unas 1500 personas-, en el que a primera vista se ve un largo muro y foso que rodeaba el pueblo de cabañas de mimbre, aunque la ciudadela amurallada poseía otras tres murallas con torres de planta semicircular, bastiones y hasta 15 fortines, que probablemente se usaban también para almacenar grano.
La necrópolis alberga un centenar de tumbas con 50 a 100 enterramientos cada una, algunas en forma de "tholoi"; las cámaras mortuorias son de falsa bóveda y se comunican por pasadizos de losas de piedra a las que se entra por un recinto en el que posiblemente se realizaban los ritos funerarios. Entre los objetos encontrados destacan vasijas campaniformes, discos que representan a la diosa madre, adornos de ámbar y azabache, animales tallados con una extraña representación de ojos gemelos,...
Las últimas dataciones por Carbono 14 del poblado, lo sitúan temporalmente entre finales del cuarto milenio a.C. y el último cuarto del tercer milenio a.C.
Estas fechas han descartado la antigua hipótesis según la cual colonos del Egeo formaron el poblado trayendo consigo los enterramientos en forma de "tholoi" y la metalurgia -hipótesis difusionista del origen de la metalurgia y del megalitismo en la península ibérica. Por tanto, cuando se fundó el poblado: los "tholoi" del Egeo no existían todavía, ya que los primeros documentados son de mediados del tercer milenio, mientras que los clásicos como el tesoro de Atreo son del Heládico Reciente -segunda mitad del segundo milenio a.C.; en el Egeo se encontraban en la etapa del Bronce Antiguo, y ya estaba generalizada la aleación con estaño para formar el bronce , mientras que en los Millares se utilizaba el cobre. Se puede concluir que la aparición de la metalurgia responde probablemente a un descubrimiento autóctono. Fue la fabricación de armas y útiles metálicos , así como su comercio, el elemento diferenciador que propició el gran desarrollo de esta cultura, aunque la actividad principal continuó siendo la agricultura y la ganadería .
Cultura megalítica 2300-1700 A.C.
Se cree que surgió de la combinación y mezcla entre los pueblos que conocían los metales del Este de Andalucía -los Millares-, los habitantes de cuevas y los ganaderos del valle bajo del Guadalquivir, al Oeste de Andalucía. Construían tumbas con gigantescas losas de piedra, siendo las más antiguas las de Antequera y Carmona.
Se extendieron por toda Europa, llevando consigo los conocimientos en el trabajo con los metales, cultivos y esencialmente su religión, dejando sus huellas en los gigantescos monumentos funerarios de piedra de Alemania, Hungría, Dinamarca, y las Islas Británicas alrededor del 2000 a.C. -Avebury y Stonehenge-. Siendo esta, la tercera ocasión en que los antiguos andaluces colonizan Europa.
Cultura del Argar 1700-1300 A.C.
Asentados en primer lugar en la Cuenca del Río Almanzora. Procedente del Este Peninsular, la aparición del bronce -combinación del estaño y el cobre-, hace que toda la zona del sureste andaluz se desarrolle con un nuevo impulso centrado en el Argar -muy cerca del yacimiento del Garcel, que hace suponer que las culturas no desaparecen sino que evolucionan.
Sus pobladores vestían finas túnicas de lino teñidas de rojo cinabrio (el cinabrio es un metal rosa-violáceo del que se obtiene el mercurio) abrochadas por los lados, dejando largas y muy cuidadas sus cabelleras; gustaban de adornarse con gran cantidad de collares, pendientes de plata, marfil,... Sus pueblos, de varios centenares de habitantes, estaban fortificados y las casas eran de piedra de dos plantas con tejados planos cubiertos de arcilla -muy parecidas a las actuales viviendas alpujarreñas-. Los enterramientos se hacían en una vasija de barro, marido y mujer juntos y al mismo tiempo-no se sabe a quién de los dos se sacrificaba, quizás al que sobrevivía... por poco tiempo.
Iberia y Tartesos 1400-500 A.C.
El núcleo principal del Estado Tartésico se desarrolló en el Bajo Guadalquivir, extendiendo su poder hasta las principales zonas mineras de Linares y Alpujarra, frenando de alguna manera a los celtas que invadían toda Europa y la mayor parte de La Península Ibérica.
Las leyendas de entonces contaban que los caballos de Tartesos comían en pesebres de plata, y que los escudos y espolones de los barcos de Ulises adornaban el Templo de Atenea en Ugíjar -cuyo nombre se cree que es una derivación del griego
"Odysseia". Por cierto, la Adra de La Alpujarra Almeriense proviene asimismo del griego "Abdera" y dos colonias jónicas situadas en Tracia se llamarán después así.
En esta época, se crearon además de Adra, multitud de colonias en toda la Costa de las culturas que poblaron el Mediterráneo: griegos, fenicios, egipcios, libios, cartagineses,... todos buscando el comercio y estableciendo con los pueblos íberos del interior un importante flujo comercial. El pueblo tartésico, al igual que el íbero, poseía una elevada organización social, económica, política, militar y religiosa, poseyendo ambos pueblos lenguas escritas. Estos pueblos y parte de su cultura siguieron permaneciendo, incluso en época de dominación romana, a pesar -o quizás por este motivo- de la fragmentación-desunión de sus pueblos.
En la Biblia aparecen referencias a un lugar llamado "Tarshish", también conocido como "Tarsis" o "Tarsisch". En el Libro de los Reyes se nos cuenta que "En efecto, el Rey Salomón tenía naves de Tarsis en el mar junto con las naves de Hiram. Las naves de Tarsis venían una vez cada tres años y traían oro, plata , marfil , moños y pavos reales". Cuenta la leyenda que Gerión fue el primer rey mitológico de Tar-tesos: era un gigante tricéfalo que pastoreaba sus grandes manadas de bueyes a las orillas del Guadalquivir. El mito dice que una de las doce pruebas de Heracles era el robo de los bueyes de Gerión. El primer rey histórico de Tartesos fue Argantonio, y el último de su reino. Según Heródoto, historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C., Argantonio vivió 120 años -aunque algunos historiadores piensan que puede referirse a varios reyes conocidos por el mismo nombre. También dice Heródoto que su reinado duró 80 años, desde el 630 a. C. al 550 a. C. y que favoreció el comercio con los griegos foceos durante 40 años, instalando varias colonias costeras durante su reinado.
Cartago 500-206 A.C.
Los cartagineses se introducen en Andalucía arrebatando a los fenicios la ciudad de Gadir -Cádiz- y monopolizando el comercio con Tartesos, cuyo estado es prácticamente aniquilado. En el año 237 a.C., Amílcar conquista la totalidad del Sur de la Península Ibérica, explotando minas de hierro y plomo en La Alpujarra.
Roma 206 A.C.- 400 D.C.
Roma, con la ayuda de los pueblos íberos expulsa a los cartagineses, pero se apropia de la Península incumpliendo el compromiso de evacuar las tropas -"Roma no paga a traidores", a no ser que fueran romanos-. Desde el 199 a.C. se suceden las rebeliones por parte de los íberos, siendo Colca el líder íbero que luchó en la Sierra de la Contraviesa. Los íberos son derrotados por los invasores romanos en el año 178 d.C.
En La Alpujarra, el legado romano no ha sido muy investigado. Se traduce en la construcción de la Vía Hercúlea -en honor a Hércules y construida cerca del mar, en el camino que supuestamente recorrió este personaje hasta Gibraltar-, algunas ruinas del poblado romano de Murgis y otras en el Campo de Dalías, yacimientos tardo-romanos en las cercanías de Órgiva y Torvizcón.
Con toda probabilidad, una buena parte de la infraestructura de regadíos y sendas se cree que fueron construidas en ésta época, a iniciativa de los mismos pobladores indígenas alpujarreños. Los romanos tenían sus propias ciudades -colonias- cerca de las principales vías de comunicación, y en las zonas menos abruptas y más productivas, mientras que el resto de los núcleos tenían unos estatutos diferentes.
Las ciudades indígenas estipendiarias eran generalmente las que después de una resistencia habían sido vencidas por Roma, pagaban un canon en especie o tributo, mantenían Derecho propio y acuñaban moneda; sus habitantes, libres, poseían en propiedad la tierra. Las ciudades indígenas libres no dependían directamente de Roma pero pagaban tributos. Las ciudades libres federadas, que fueron escasas, poseían gran autonomía y mantenían su organización y administración. Los habitantes estaban exentos de servir en el ejército, pero debían prestar auxilio a la metrópoli en caso de conflicto bélico. Las ciudades libres no federadas gozaban de la misma situación, pero no por pacto expreso, sino por concesión. Finalmente, estaban las ciudades inmunes, que se encontraban exentas de tributos. Posteriormente, en el año 212, se concedió la ciudadanía romana a todo el Imperio y, por tanto, también a Hispania, aunque se siguiera usando el derecho indígena en las zonas rurales.
Desde los primeros años del primer milenio, tiene lugar en el Sureste de la Península la cristianización llevada a cabo por el Varón Apostólico San Torcuato, que centró su labor evangelizadora en la comarca de Guadix -la romana Acci, en la que se fundó posteriormente la primera diócesis del solar ibérico-, mientras San Tesifón realizaba su apostolado por la zona de Berja y San Cecilio en Granada.
Alguna leyenda contradice la versión oficial católica: si los siete Varones Apostólicos estaban todos en el Sureste de la Península, el desembarco del Apóstol Santiago, en su hipotético viaje a Hispania, no lo realizó en el Norte, sino más bien en La Alpujarra Almeriense por Adra.
Visigodos y Bizantinos 418-711 D.C.
Durante esta época en la que el Imperio Romano se desintegra, suevos y visigodos toman el control de la mayor parte de la Península Ibérica. El emperador Justiniano aprovecha las guerras civiles entre visigodos y toma el Sur-Sureste de la Península Ibérica durante casi doscientos años.
La mayor parte de la población hispano-romana es ajena a las luchas descaradas por el poder por parte de los señores godos, que promulgan una religión confusa e impone normas sociales muy discriminatorias para cristianos y judíos. Uno de los elementos que después identificarían a los musulmanes de todo el mundo, como es el arco de herradura, fue puesto en práctica por los hispano-romanos.
Existen en La Alpujarra testimonios arqueológicos de este periodo en Trevélez y Busquístar. Tanto en ésta época como en el Islam, se demuestra la auténtica personalidad de los habitantes de la Península Ibérica: amar la libertad, la tolerancia y la convivencia pacífica.
El Islam 7II- 1570 D.C.
La mayor parte de la población hispano-romana acogió con los brazos abiertos a los salvadores que venían del Sur, liberándolos del yugo de los opresores godos.
Es absurdo imaginar una invasión militar: 17.000 hombres que desembarcaron con Tarik para dominar por la fuerza a varios millones de hispano-romanos; hay que inclinarse por tanto en una colonización por parte de la cultura islámica, más que por una invasión militar. Poco a poco, la práctica totalidad de la Península se convirtió al Islam, permitiendo una rica mezcla cada vez más profunda de diversas étnias: árabes, beréberes, sirios, persas, turcos, hindúes,... y del Africa negra, con el intercambio de culturas que esto suponía: nuevos cultivos, nuevas tecnologías de construcción y de regadíos, nuevos platos de cocina, nuevas filosofías,...
Sólo quedaron, con el paso de los años, unas cuantas familias de sangre árabe, siendo el resto absorbido paulatinamente por la población indígena. Cabe pensar por tanto, que fue la cultura andalusí la que colonizó e inundó todo el mundo musulmán, siendo el pueblo más avanzado y civilizado de toda la Edad Media Europea.
Baste recordar que durante el Califato de Córdoba, según algunos historiadores, en el año 1000 d.C., su capital llegó a ser la ciudad más poblada del planeta, con más de un millón de habitantes.
Los primeros datos de Albondón se sitúan en época andalusí, momento en el cual alcanza gran esplendor, en gran medida, debido su clima seco que propició la explotación de sus tierras. Tras la expulsión de los moriscos en el siglo XVI, quedó despoblada, incluida en el señorío de Cifuentes hasta que en 1653, en que se separa de Albuñol.
En una comarca abrupta como La Alpujarra, la introducción islámica tardó algunos siglos, siendo su población mozárabe -cristianos en territorio musulmán- muy importante en tiempos del Califato. En el año 913, el joven califa Abd al-Rahman IlI tuvo que cruzar Sierra Sulaira -Sierra Nevada- por el Puerto de la Ragua para sofocar a un grupo de rebeldes -compuesto por musulmanes hispanos-muladíes y mozárabes afines a Ibn Hafsun- que luchaban por la independencia o por el control de La Comarca y se hicieron fuertes en el Castillo de Juviles.
A partir del Siglo XI, La Alpujarra vuelve a tener un cierto protagonismo, debido a la importancia comercial que adquirió el nuevo Puerto de Almería: una buena parte de su territorio se siembra de moreras, compitiendo la seda alpujarreña con las mejores de Oriente. En el 1248, Granada se convierte en el último reino musulmán de la Península, regentado por la dinastía Nazarita, siendo su máximo símbolo físico la Alhambra de Granada.
La mezcla cultural dará una identidad propia a la Alpujarra, con una riqueza proverbial única. El momento más fecundo será en los siglos XIV-XV, con una formidable producción de sedas, productos de huerta, vino, frutos secos, esencias aromáticas,... que salen hacia el interior o al mar, en muchos casos como pago de impuestos de los reyes nazaríes a los castellanos.
Castilla 1492-1977 D.C.
Con la caída de Granada en 1492; tanto los mudéjares como los nuevos conversos al cristianismo -estos obligados por las sucesivas Pragmáticas- pasan a ser "moriscos".
La opresión hace que este pueblo se subleve contra las continuas injusticias, proclamando rey de los andaluces a Don Fernando de Córdoba y Válor, bajo el nombre de Abén Humeya. Por la trascendencia que tuvieron en La Alpujarra estos hechos históricos se dedica una página de homenaje, contando su historia, que por extensión puede simbolizar a todos los que han luchado por su tierra y su cultura a lo largo de toda la Prehistoria e Historia.
Las cruentas batallas tendrán fin en 1570, año en que Felipe II decretó la expulsión de los moriscos que vivían en estas tierras. Se produce entonces una despoblación casi total de la comarca. Con el objeto de paliar los efectos económicos negativos, se inicia una repoblación y reparto de tierras con gentes del resto de la península -andaluces, castellanos, gallegos,.... durante los siglos XVI-XVII.
Se evidencia un gran cambio en todos los aspectos, como el descenso de la industria sedera, cultivos en retroceso, etc., y un desgaste ecológico y económico de la zona, con cultivos extensivos de cereales de manos de los nuevos colonos adaptados a otros sistemas de cultivo agrícola y de manejo ganadero.
Entrado el Siglo XVIII, cada pueblo de la Alpujarra organiza de nuevo la red de bancales, restaurando antiguas acequias y albercas, consumiendo sus propias frutas y hortalizas, arreglando molinos de harina, talando la madera, tejiendo, etc.
En el siglo XIX, Albondón vive un renacimiento gracias a la producción de pasas y vino, llegando a tener 4.000 habitantes, aproximadamente. Tras un período de decadencia, a finales del siglo XX-principios del XXI comienza a remontar esta situación, nuevamente gracias la producción del vino, y En el siglo XIX, Albondón conoce una segunda época brillante, llegando casi a los 4.000 habitantes, con una economía basada en la producción de vino y pasas.
En definitiva, una tendencia al autoabastecimiento y a la economía de subsistencia, que perdurará hasta casi la década de los 70 del Siglo XX.
A finales del Siglo XIX y principios XX se produce de nuevo "la fiebre de los metales" alpujarreños, siendo varias empresas extranjeras y nacionales las que vuelven a plagar de minas la comarca -en la Sierra de Gádor y Contraviesa, las Minas del Conjuro, en la Sierra Lújar, .... Este "esplendor" duró pocos años, ya que para la extracción y proceso del mineral se necesitaban grandes cantidades de madera: talaron la práctica totalidad de la Sierra de Gádor, Lújar y una buena parte de Sierra Nevada, causando en unos pocos años un destrozo ecológico.
Con la llegada de la industrialización y el auge del turismo de sol y playa a otras zonas de España, se produce un gran proceso migratorio que busca hipotéticas mejoras en su calidad de vida: los alpujarreños, al igual que tantos andaluces, emigran a otros lugares -"Pepe, vente p'Alemania", notándose una merma considerable en la población de muchos pueblos y cuyos efectos aún hoy día se dejan sentir.
A finales del año 1.975 muere el último dictador de la Península Ibérica, un militar gallego que impuso un régimen nacional-católico con la aplicación de una pseudo política de recuperación de los "antiguos valores de la patria", como eran la unidad de España de los Reyes Católicos, el apóstol Santiago espada en mano y cerrando España, "a Dios rogando y con el mazo dando" durante 40 años.
Eventos
-
Ir al detalle
CONCIERTO HOLLYWOOD
-
Ir al detalle
TALLER MASTERCHEF KIDS NAVIDAD
-
Ir al detalle
ARTURO Y CLEMENTINA CINEMA-TEATRO DE OBJETOS